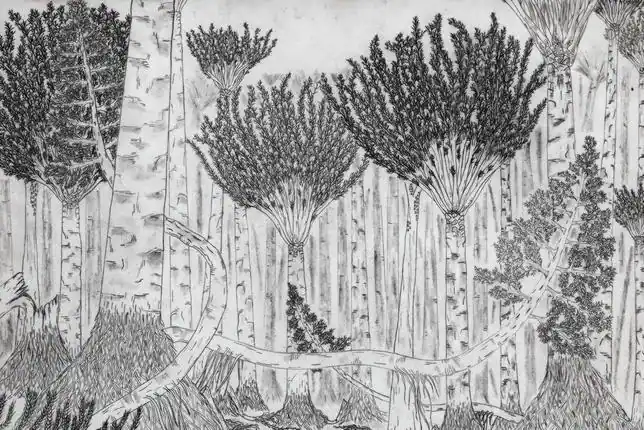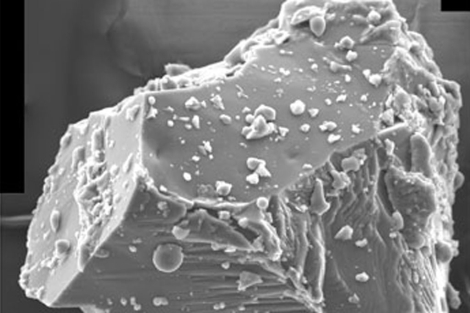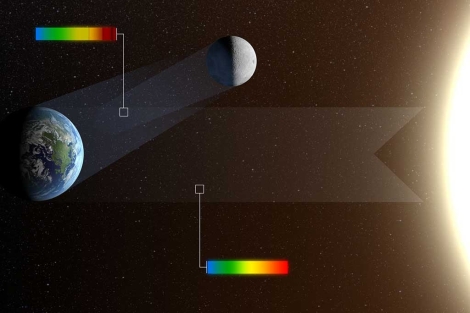Una de las razones de este incremento es que muchas de ellas piensan que engordan si no fuman | El cáncer de pulmón es el tercero en prevalencia tras el de mama y el de colon
Madrid. (EUROPA PRESS).- La incidencia del
cáncer de pulmón en
mujeres "ha aumentado un 20 por ciento" en
España en los últimos
seis años, según ha explicado la doctora del
Hospital Universitario Vall D'Hebron de Barcelona Enriqueta Felip, en la previa del II Simposio de Cáncer de Pulmón en Mujeres de la Asociación para la Investigación del Cáncer de Pulmón en Mujeres (ICAPEM), que se celebra en Madrid.
La especialista ha subrayado que "en 2006 se produjeron 3.000 nuevos casos de mujeres con cáncer de pulmón", mientras que la doctora del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, Pilar Garrido, ha asegurado que "este año habrá 5.000 nuevas enfermas por este tumor". Además, para este 2012 también se estima que 20.000 hombres sean diagnosticados con esta patología.
Las causas de este notable incremento del hábito tabáquico en mujeres -que
ICAPEM ha intentado averiguar a través de una encuesta propia realizada aleatoriamente a 1.000 personas- son variadas, pero Garrido encuentra una en que "piensan que engordan si no fuman". A su juicio, "no puede ser más importante tener una figura delgada que los riesgos de producirse un cáncer de pulmón".
Por otra parte, las mujeres que ya fuman no consiguen dejarlo porque al hacerlo aumentan de peso y desisten en su intento. Esta situación queda demostrada con el dato de que "el 70 por ciento de las fumadoras de entre 30 y 44 años han intentado dejarlo sin éxito", afirma la doctora del Hospital de la Santa Creu I Sant Pau, Margarita Majem. Sin embargo, Garrido cree que las féminas "también engordan con el embarazo y no pasa nada". Además, recuerda que fumar "puede producir otros tumores que se tardarían en relatar". El cáncer de laringe o el de esófago son algunos de ellos", especifica.
Tercer tumor con más prevalencia entre las mujeres
Las expertas han señalado que "el objetivo es no llegar a los datos de Estados Unidos", ya que en el país americano la incidencia del tumor se está disparando tanto en hombres como en mujeres. En España el cáncer de pulmón "es el tercero en prevalencia en mujeres tras el de mama y el de colon", mantiene Felip.
No obstante su mortalidad es superior a ambos, ya que "la supervivencia a 5 años es del 16 por ciento", sostiene Felip. Una vez pasado el lustro "no muchas mujeres se curan. Es la tercera causa de muerte en nuestro país", sentencia Majem. Además, la galena se muestra aún más pesimista con los casos que se detectan estando el tumor ya metastatizado, que suponen "el 60 por ciento de todos ellos". En su opinión, éstas sólo esquivan el fallecimiento "en un 5 por ciento aproximadamente". Debido a esta coyuntura, ICAPEM tiene como principal objetivo "difundir estos datos y promulgar la investigación". Pero para ello, la prioridad de la asociación es que las mujeres "sean conscientes de los riesgos que entraña el tabaco", explica Majem.
Según los datos de la encuesta, "hay más mujeres jóvenes fumadoras" que varones en las mismas circunstancias, y "el 42,9 por cientos de las que estudian consumen tabaco habitualmente". Otro dato de las entrevistas efectuadas en el mes de septiembre es que la edad de iniciación en el hábito oscila "entre los 14 y los 18 años en un 58 por ciento de los casos", manifiesta Majem. Por último, la aparición de la enfermedad se ha adelantado, ya que "la media de edad está en los 60 años, y ahora ya están apareciendo mujeres con 35 o 40 en las consultas de oncología", lamenta.
Una de las medidas que se han tomado para reducir el hábito tabáquico entre la sociedad es la aplicación de la Ley Antitabaco, vigente desde el 2 de enero del pasado año. Sin embargo, ésta no ha tenido todo el efecto deseado a pesar de que "el 90 por ciento de los encuestados están de acuerdo con ella", confirma Majem. Por ello, y ante el hecho de que "en los hombres está disminuyendo la incidencia del cáncer de pulmón", Garrido considera que "ayudaría que se hicieran campañas específicas para la mujer fumadora". Además reclama "un acuerdo entre todos los agentes sociales para ver qué más se puede hacer, ya que si desapareciera el tabaco se eliminaría la enfermedad", concluye.